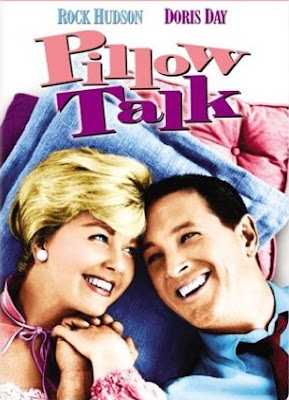Recuperado del blog anterior (pensé que estaba perdido para siempre)

Hay un momento en la vida de toda adolescente en el que se produce un punto de inflexión que, probablemente, le hará ver las cosas de manera diferente para siempre. Es el momento en el que una se enamora platónicamente, a sabiendas de que nunca conseguirá al ser amado pues, casi con seguridad, es mucho más mayor que ella, un personaje de cine o un presentador de televisión. Por lo general, la muchacha en cuestión sufre con dicha situación, sueña con conseguir experimentar ese amor a toda costa y, una vez constatada la imposibilidad de la relación, se derrumba.
Pues bien, yo descubrí que era algo diferente. A mi me gustaba de adolescente, y me gusta aun ahora, esa sensación de distancia. Siempre me ha gustado enamorarme platónicamente en el sentido erróneo de la expresión. Quiero decir, en el sentido actual de la expresión, no como la ideó el filósofo. Es obvio que, aunque el chico de mis sueños tuviera pinta de efebo (que podría ser), yo tengo muy poco que ver con un hombretón sabio.
La cosa es que también me gusta ese juego casi siniestro de no saber nada de la otra persona. Imaginar cosas, lo que podría ser o no, lo que me gustaría que fuera. Con todo esto, tiendo a idealizar al chico en cuestión, a verlo como yo quiero y a subirlo en el pedestal de la perfección con una chapita en la que se puede leer “Es él”. Podéis sospechar que esto es jodido. Bueno, en realidad solo a veces. Si es alguien al que no tengo ocasión de conocer no pasa nada por que, reconozco, que en el amor platónico soy más bien infiel y esta pasión se me agota enseguida. Los problemas aparecen cuando la persona es medianamente accesible. Las hostias desde pedestales altos son tremendas, de las de partirse el cuello y morir en el acto. Y ellos no tienen la culpa, el error es de mi cabeza, pero ¿qué puedo hacer? ¿Dejar de fliparlo en colores? Creo que es mejor no conocerlos.
Eso es lo que me ha pasado con mi último amor; D. No sabía como se llamaba así que le puse D. porque me pareció que tenía cara de Daniel. O David. La cosa es que acerté. Lo veía todos los días, a la misma hora, en la misma estación de tren (sí, aparco mi coche en la RENFE a pesar de no ser usuaria. Muchos me odian). Me inventé que en su MP3 sonaban los Foo Fighters o tal vez The Killers, que debía estudiar algo relacionado con la informática, que le gustaban los gatos, la coca cola, el café del Starbucks (porque no conozco a nadie a quien no le guste) y que, si bien no me acompañaría de compras, si podría pasar horas muertas conmigo viendo documentales de pingüinitos deslizándose sobre sus pancitas.
Era una relación perfecta. Hasta que, sin previo aviso, nos presentaron. Simplemente D. pasó a llamarse, Dani el amigo de Pablo. Horror. Seguramente para él yo seré Iria, la amiga de Pablo. O la ex amiga porque, si sigue así, destrozándome ilusiones, creo que acabaré odiándolo. La cosa es que ahora nuestra relación es francamente incomoda. Nos saludamos pero no tenemos nada que decirnos, es que me da hasta vergüenza mirarlo y eso que antes lo veía y me sorprendía llegando a mi coche dando estúpidos saltitos.
El día que nos presentaron comentó que deberíamos ir a tomar un café. Le dije que no, que no deberíamos e interpretó que no me gustaba. Craso error. Probablemente una de las cosas que más me gustan de este universo sea el café. La cosa es que dijo, “bueno, era un decir. A mi tampoco me gusta”. Empezábamos mal. Puedo salir con gente a la que no le guste el café, no pasa nada. Lo que creo que no puedo es romper la imagen preconcebida que tenía de él sin que me joda un huevo. Igual tampoco le gustan los gatos. Ni los Foo Fighters. Tal vez no quiera ni ver pingüinos.
Todo esto, acompañado de que descubrí que el chico tiene el sentido del humor bastante oxidado, por no decir en el culo, acabó con mi platónico amor por D. No os preocupéis, no estoy triste. Ya he dicho que en esto de los platonismos tengo donde elegir.